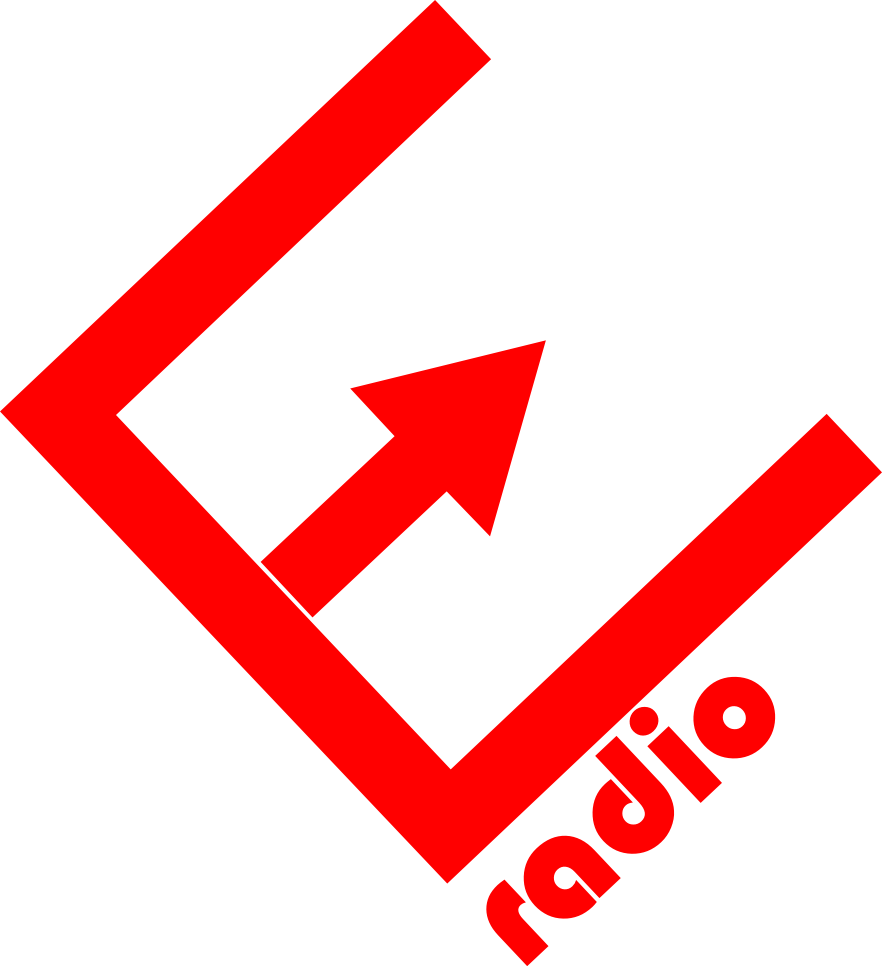Hace unas semanas, celebramos mi santa esposa y yo nuestro aniversario de boda. No me pregunten exactamente la cifra porque a una persona de tan avanzada edad como la mía, contar más allá de cuarenta le supone una empresa costosa, sobre todo, en recuerdos.
Hace unas semanas, celebramos mi santa esposa y yo nuestro aniversario de boda. No me pregunten exactamente la cifra porque a una persona de tan avanzada edad como la mía, contar más allá de cuarenta le supone una empresa costosa, sobre todo, en recuerdos.
El caso es que, como de los placeres de la vida el que de momento parece que nos va quedando es el de sentarnos a la mesa y tratar de localizar sabores que nos resulten agradables y, si es posible, novedosos o desconocidos, este año nos hemos decantado por acercarnos al pueblo de La Salgar, en el concejo asturiano de Parres, y sentarnos en una de las mesas de Casa Marcial en cuyos fogones oficia Nacho Manzano.
Ya conocíamos el restaurante que Nacho abrió en Gijón y al que, precisamente, dio el nombre del pueblo en el que está la casa matriz. Nos fuimos allí a recibir el Año Nuevo y quedamos tan sorprendidos y encantados que se hacía inevitable subir a probar los orígenes de aquello.
Lo de subir es literal y lo de comer en el cielo, casi, porque por el pueblo de La Salgar no se pasa, sino que hay que ir. Y, como hay que hacer el esfuerzo de llegar hasta allí y como ya se sabe que de bien nacidos es ser agradecidos, sin duda que el bueno de Nacho Manzano ha llegado hasta el punto de excelencia culinaria que atesora para agradecer como corresponde a todos los que hasta Casa Marcial se acercan.
Si se va desde Colunga, hay que subir el Fito y, una vez pasada el área recreativa, junto al mirador, a eso de dos o tres kilómetros de bajada, una desviación a la izquierda nos lleva hasta La Salgar. Si subimos desde Arriondas, como a un kilómetro de una desviación bien señalizada, nos encontramos otra a la derecha que, por una carretera no excesivamente ancha nos lleva hasta allí. Una vez en el pueblo, no se preocupen porque como La Salgar no es Buenos Aires no hay problema para encontrar el restaurante que cuenta, además, con un buen aparcamiento.
 Pues nada, para allá que nos fuimos mi santa y un servidor dispuestos, como acostumbramos, a comer y beber todo lo que nos pusieran por delante como si fuera lo último que nos quedaba por hacer (que dado lo mayores que estamos tampoco puede ser mucho).
Pues nada, para allá que nos fuimos mi santa y un servidor dispuestos, como acostumbramos, a comer y beber todo lo que nos pusieran por delante como si fuera lo último que nos quedaba por hacer (que dado lo mayores que estamos tampoco puede ser mucho).
Al entrar, después de haber admirado el espectacular paisaje que se ve desde el aparcamiento, la sensación es de calidez en un pequeño y sencillo comedor en el que es fácil encontrarse cómodo, sobre todo si encima cuentas con la cercanía de un personal amable y nada ampuloso que te atiende sin apreturas ni atosigamientos, pero que está pendiente de ti en todo momento.
De todas las posibilidades que se nos ofrecieron, estuvimos dudando entre la opción del menú gastronómico y la del menú degustación, aquél más largo y éste más corto. La verdad es que el largo nos apetecía, pero consultamos nuestros carnés de identidad y llegamos a la conclusión de que, si a los datos que contenían, le añadíamos las pastillas de distintos colores que tenemos prescritas, casi lo mejor era hacer un esfuerzo de contención. También tengo que decir que el esfuerzo fue relativo, porque pedimos una pequeña ampliación del menú degustación, incluyendo un poco de pitu caleya que no venía en el original.
Con los vinos llegó la primera sorpresa agradable. Después de que el sumiller nos indicara los caldos que se ofrecían con el maridaje del menú, le dijimos que preferíamos optar por un vino blanco gallego a lo que contestó con una recomendación que me dejó bastante perplejo: de todos los blancos gallegos que formaban la carta (eran bastantes) su recomendación se centraba en ¡el más barato! No era mal comienzo, entre otras cosas porque el vino en cuestión era un godello suave y delicioso que nos acompañó perfectamente hasta que el pobre se acabó, dando paso a otras exquisiteces a las que luego me referiré.
A partir de ahí y tras unos aperitivos cortesía de la casa, empezó a desfilar el menú en una progresión continua que nos iba alegrando las pajarillas.
 Como la comanda eratirando a larguita (aperitivos, seis platos y dos postres) me saltaré el suave ajo blanco, la sorprendente nécora y el estupendo rodaballo con praliné para centrarme en los tres platos que más nos impresionaron. Para empezar, las sardinas ahumadas, perfumadas y profundas, compensadas por la crema de coliflor y con el toque de vinagrillo que dan las hojas de acedera. Extraordinarios los callos de bacalao, un auténtico manjar con un delicadísimo pil pil y el caldito alrededor y, por supuesto, el inevitable pitu caleya, un guiso absolutamente imprescindible al que mi santa y yo, incorregibles de la casquería, le apreciamos sobremanera los raviolis con los menudillos del pollo, uno de esos bocados que siempre nos reservamos cuando cae en nuestras manos un pollo de corral.
Como la comanda eratirando a larguita (aperitivos, seis platos y dos postres) me saltaré el suave ajo blanco, la sorprendente nécora y el estupendo rodaballo con praliné para centrarme en los tres platos que más nos impresionaron. Para empezar, las sardinas ahumadas, perfumadas y profundas, compensadas por la crema de coliflor y con el toque de vinagrillo que dan las hojas de acedera. Extraordinarios los callos de bacalao, un auténtico manjar con un delicadísimo pil pil y el caldito alrededor y, por supuesto, el inevitable pitu caleya, un guiso absolutamente imprescindible al que mi santa y yo, incorregibles de la casquería, le apreciamos sobremanera los raviolis con los menudillos del pollo, uno de esos bocados que siempre nos reservamos cuando cae en nuestras manos un pollo de corral.
La cosa acabó con un buen surtido de quesos asturianos y un más que apreciable postre suave y refrescante con chocolate, coco, fruta de la pasión y helado de hierbaluisa, que ayudó a relajar la abundante pìtanza. Aprovecharé para decir que tanto mi esposa como yo mismo estamos educados para no dejar nada ni en el plato ni en la copa, cosa que suele impresionar bastante, dado que ya mostramos una evidente chochez.
Y hablando de copas, no nos dejemos la bodega porque, aparte del magnífico godello que nos habían recomendado y de un vino de Cangas de cultivo biodinámico que acompañaba perfectamente al pitu, descubrimos algo que, desde entonces, es un joya para nosotros: la Valverán 20 manzanas, una sidra de hielo, perfecta en sí misma y absolutamente ideal con los quesos. Un auténtico flechazo. Si además añadimos el fondillón alicantino, dulce y pastoso, para coronar con el último postre, seguro que advierten que necesitábamos reposar un poco antes de salir por aquella carretera, cosa que hicimos tomando un par de cafés en la terraza, aprovechando que el tiempo acompañaba.
El servicio, encantador, y el precio, francamente ajustado para lo que nos metimos en la andorga. Acabamos pagando 176,55 euros que, aunque es dinero y más en estos tiempos procelosos, es mucho más razonable que las cornadas que pegan en otros sitios que, en la calidad, miran de lejos a Casa Marcial. Y estamos hablando no de la Posda del Peine sino de afamadísimos tres estrellas. Lógicamente, no es para venir todas las semanas ni todos los meses, pero si un día se tienen que echar para adelante y celebrar algo que merezca la pena, estírense y acérquense hasta La Salgar. Tengan en cuenta que es el sitio que yo conozco en el que se puede comer más cerca del cielo. Y conste que no exagero.