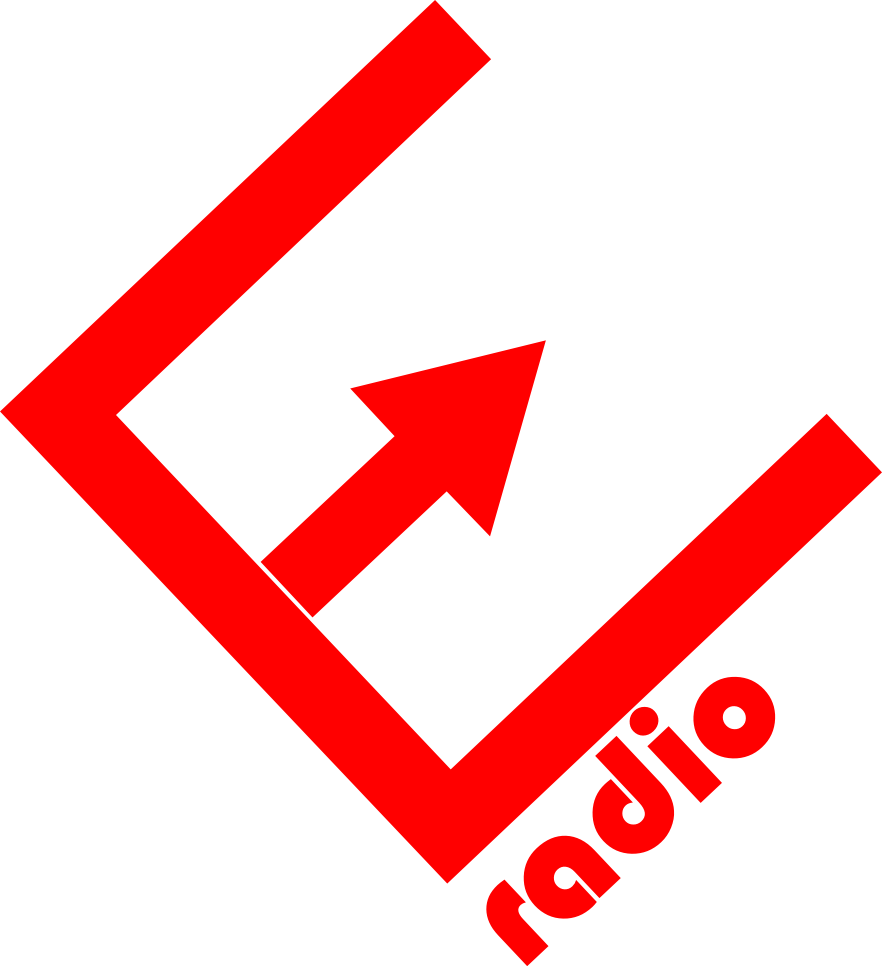Creo que todos podemos coincidir en que la política debería ser el noble arte de conseguir la felicidad de los ciudadanos que conviven con nosotros. También podremos coincidir en que la guerra se configura como una mezcla de tácticas dirigidas a alcanzar la aniquilación del enemigo.
Tiene esto que ver con la democracia interna de los partidos políticos porque en estos, lo que suele ocurrir es que, con el paso del tiempo, los anhelos juveniles de felicidad común se van pervirtiendo por el uso del poder y se van mezclando con las tácticas guerreras que nos van alejando del objetivo original, mientras vamos dejando cadáveres en el campo de batalla. En realidad, eso es el poder: la capacidad de dejar atrás cadáveres molestos sin volver la cabeza.
Al hilo de esto, me parece necesario seguir reflexionando acerca de la necesidad que tienen los modos políticos actuales de ajustarse, antes que a tácticas guerreras, a los deseos de felicidad de esos conciudadanos que conviven con nosotros y a los que se pide que confieran su representación a los partidos políticos en todos sus niveles.
Esos ciudadanos lo que están pidiendo es que se abran las ventanas para que entren el aire y la luz en unos partidos políticos que están en entredicho por haber acabado configurándose como otra muestra más de aquella España de cerrado y sacristía.
Los ciudadanos están ya hartos de covachuelas, camarillas y reboticas en las que cuatro «notables» toman las decisiones para las que, luego, simplemente, piden adhesión. Eso sí, adhesión inquebrantable, sin rechistar y agradecido («a mandar, que para eso estamos», decía la Régula).
Los ciudadanos, están también hartos de métodos caciquiles que, al parecer, perviven en parte de nuestra sociedad y que lastran la existencia de un estado auténticamente democrático.
Y es que, a veces, quienes más deberían velar por el acceso democrático a la acción política olvidan que, por encima de cualquier otra consideración, los partidos políticos en España vienen obligados por Ley a mantener una estructura, un funcionamiento y unos procedimientos de control auténticamente democráticos. Olvidan, por tanto, que no podrá considerarse un funcionamiento democrático aquel que obvia los mecanismos establecidos para el control, el debate y la participación real, no ya de los ciudadanos, sino incluso de los militantes.
Pero si los ciudadanos a los que se dice representar están mostrando con claridad su desafección ante este tipo general de comportamientos, el problema se agudiza cuando se muestran en partidos de izquierda o progresistas. A nadie resulta comprensible que quienes ven la paja del «dedazo» en el ojo ajeno practiquen sin pudor «dedacitos» que permitan la supervivencia del control de unas organizaciones que, en realidad, se consideran de propiedad privada y exclusiva, que deben quedar valladas para impedir el acceso de extraños.
Por eso, porque a veces se alardea de progresismo, la ciudadanía no está dispuesta a dar patente de progresista a quien sitúa por encima del interés común de los representados y por encima del proceso democrático, un supuesto interés de partido que, en la mayor parte de las ocasiones, encubre un bastardo interés de permanencia para sí o para quienes puedan ser controlados.
Las gentes están hartas de que la estrategia minúscula, el regate corto o la mirada de soslayo sean la base de la presunta acción política y necesitan abrir las puertas para que entren la transparencia y el debate honesto en unas organizaciones que, por culpa de estas prácticas, se han quedado viejas y anquilosadas, sin atractivo ninguno que permita una renovación de cuadros y militancia.
Y no es una cuestión de normativas o legislaciones. Es un problema de sensibilidad democrática. Es un problema de asumir que los tiempos de hoy no son los de ayer, que el tiempo transcurre y que sus estragos afectan a todos. Que no se puede echar la culpa al empedrado y que no se puede olvidar el sentido último de los conceptos. De los conceptos básicos como política o democracia.
Porque, como decía Bob Dylan, los tiempos están cambiando y porque, por seguir en la clave machadiana del mañana efímero, no es bueno olvidar que «en vano ayer engendrará un mañana vacío y por ventura pasajero».