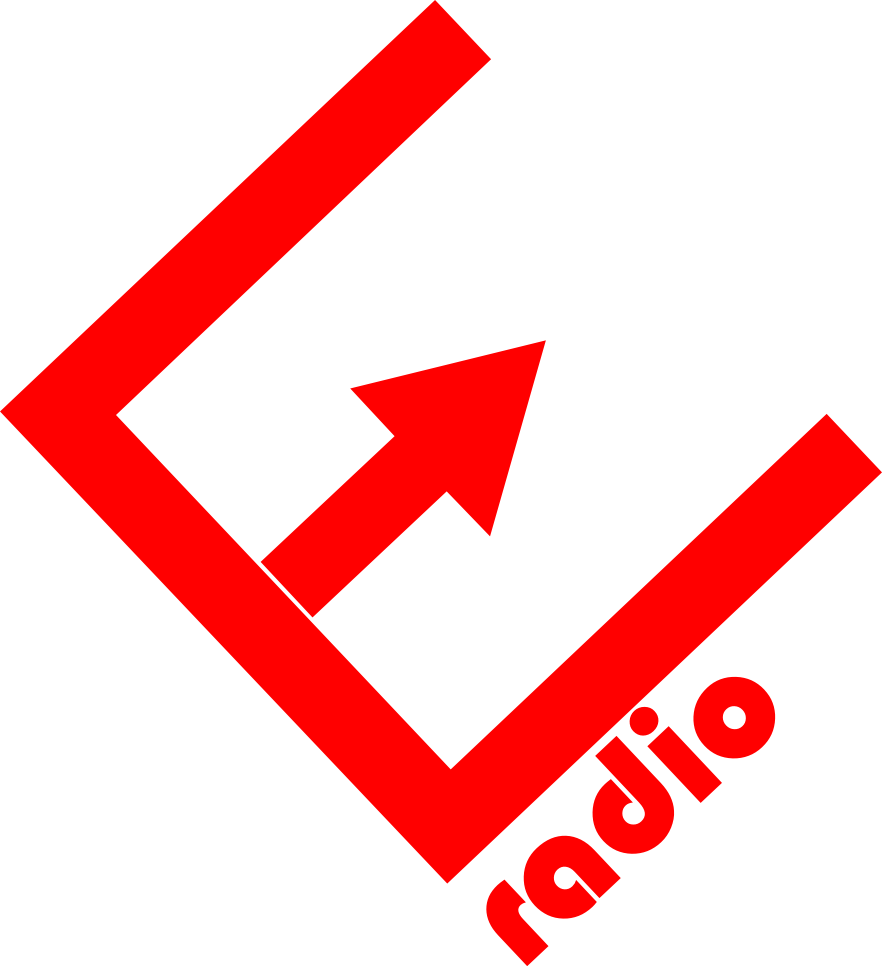La designación oficial de Elena Valenciano para encabezar la lista electoral del PSOE a las Elecciones Europeas no es una buena noticia. No porque no sea una candidata con cualidades iguales o superiores a cualquiera que pudiera optar a ello. No se trata, ni mucho menos, de cuestionar su valía personal o política, sino de cuestionar que, en los tiempos que corren, con los debates públicos que están sobre la mesa, las formas de designación se sigan ajustando a patrones que están absolutamente cuestionados y cada vez más alejados de lo que la ciudadanía espera de la política.
La designación oficial de Elena Valenciano para encabezar la lista electoral del PSOE a las Elecciones Europeas no es una buena noticia. No porque no sea una candidata con cualidades iguales o superiores a cualquiera que pudiera optar a ello. No se trata, ni mucho menos, de cuestionar su valía personal o política, sino de cuestionar que, en los tiempos que corren, con los debates públicos que están sobre la mesa, las formas de designación se sigan ajustando a patrones que están absolutamente cuestionados y cada vez más alejados de lo que la ciudadanía espera de la política.
La colocación de Valenciano al frente de la lista, en unas elecciones que el propio PSOE entiende como de extraordinaria trascendencia, se produce única y exclusivamente porque así lo ha decidido el Secretario General que, así, lo transmite (“propone”) a la Ejecutiva Federal que, por su parte, se encarga de ratificarlo. Es decir, se produce porque así ha decidido retroalimentarse el aparato sin pararse a pensar cuál podía ser la opinión de los militantes.
Y ello se produce a tres meses de que haya tenido lugar una Conferencia Política y a tres semanas de que se haya reunido el Comité Federal sin que ni en un caso ni en otro se haya debatido (al menos públicamente) una cuestión de más que indudable calado para la militancia que conforma el proyecto socialista.
En su libro El 15M y la promesa de la política el profesor Miguel Presno concluye que “Está plenamente justificada la afirmación “no nos representan” entendida como reproche para demandar una modificación de la Ley Electoral que garantice un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social”.
Pues bien, si eso es así − y esa es, desde luego, mi convicción − nada nos impide dar un paso más allá y aplicar ese mismo reproche para demandar que, de una vez por todas, los partidos políticos, en los que creemos y que consideramos como el sustrato necesario para la representación y la participación política de la ciudadanía, asuman que es imprescindible garantizar internamente un sistema que extienda, de verdad, el sistema representativo, cuando menos, a su militancia.
Porque no es posible que las instituciones que son la correa de transmisión de la voluntad popular no sean, en sí mismas, una correa de transmisión de la voluntad de sus militantes, es decir, de la voluntad de las personas que conforman el cuerpo social que los sustentan, salvo que establezcamos como verdad absoluta que quienes únicamente poseen las claves necesarias para la adopción de las decisiones son las élites ilustradas que conforman los aparatos.
Del mismo modo que no es admisible circunscribir la representación popular al acto ritual de la concurrencia cada cuatro años a las urnas, no puede serlo tampoco resumir la participación de la militancia en congresos escalonados, dirigidos y controlados que sirvan, básicamente, para sostener la presencia de determinadas élites.
Quienes, de verdad, creemos en la necesidad de la existencia de partidos o movimientos políticos que canalicen de manera fiel y exacta la pluralidad ideológica y de opinión de los ciudadanos, estamos, cada día que pasa, más preocupados por la deriva de ensanchamiento de la distancia que separa a los partidos políticos de esos ciudadanos. Por eso, resulta imprescindible que los partidos políticos, y más los del arco de la izquierda, se movilicen para conseguir que sus comportamientos, empezando por los internos, se ajusten a lo que en estos momentos son demandas más que evidentes del soberano, del representado, de aquel que, en definitiva, da sentido a su existencia como organización política.
En las plazas y en las movilizaciones ha resonado el “no nos representan” y es muy probable que en el interior de las torres de marfil se haya sentido más desdén que preocupación. No se cuál será el sentimiento, aunque lo puedo imaginar, cuando el “no nos representan” empiece a resonar, no ya en las plazas, sino en las Casas del Pueblo.