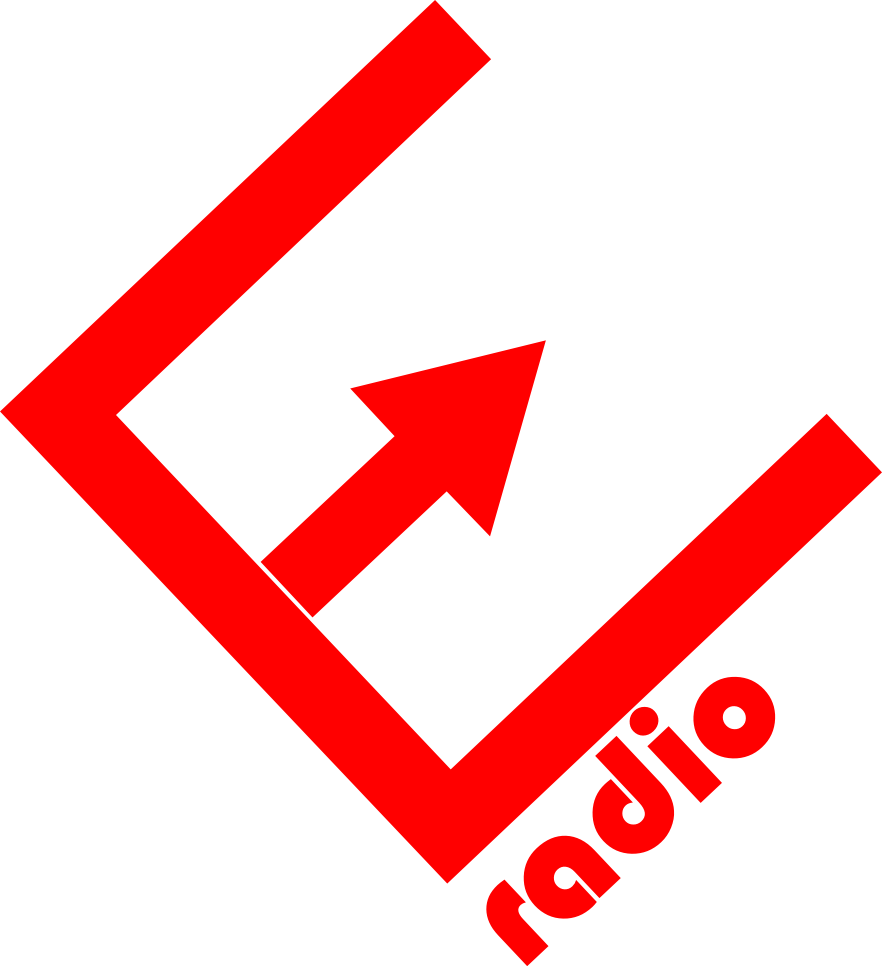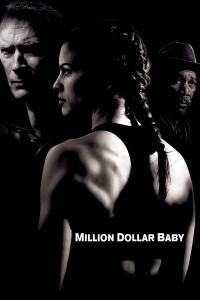 Un estado justo no es sólo aquel que proporciona a todos sus ciudadanos mejores condiciones de vida. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, no se puede considerar que un estado sea justo, ni por supuesto moderno, si no es capaz de proporcionar a sus ciudadanos unas condiciones dignas con las que poder sobrellevar el tránsito a la muerte.
Un estado justo no es sólo aquel que proporciona a todos sus ciudadanos mejores condiciones de vida. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, no se puede considerar que un estado sea justo, ni por supuesto moderno, si no es capaz de proporcionar a sus ciudadanos unas condiciones dignas con las que poder sobrellevar el tránsito a la muerte.
La conclusión la extraigo, como reflexión exclusivamente personal, tras asistir a un ciclo de cineforum (ya saben, aquel mecanismo que utilizábamos en los años setenta para el rearme ideológico) organizado por los propios profesionales de la sanidad pública que, en un trabajo admirable y que, desgraciadamente, no trasciende al conjunto de la ciudadanía, asumen conceptos y tareas que hasta hace bien poco eran considerados poco menos que territorio prohibido.
Es ciertamente gratificante comprobar cómo los profesionales de la salud abordan una cuestión, tan arraigada en nuestras zonas más profundas y oscuras, con un rigor y sensatez que, demasiadas veces, echamos de menos en los poderes públicos, y cómo son capaces de transmitir algo tan imprescindible en los momentos finales como es serenidad y normalidad, desde el respeto a la voluntad y a la dignidad de quien está en ellos.
Pero, volviendo al principio, el problema reside en que, en la mayor parte de las ocasiones, lo que suplen los facultativos a través de su práctica profesional y de sus reflexiones en los comités de ética, son las carencias, cuando no los obstáculos, que el propio estado deja, tanto en su legislación, como en el ejercicio de la acción política. Todo ello con un problema añadido que reside en que, tanto los vacíos legales como los obstáculos, están impregnados del olor que desprenden las concepciones propias de una moral dominante, derivada de una determinada confesión religiosa.
Cuando hablamos de un cierto paternalismo del estado, al inmiscuirse en la adopción de decisiones personalísimas que deben depender, únicamente, de la voluntad libre de la persona que las adopta, lo que estamos refiriendo, en realidad, es la imposición al conjunto de la sociedad de unos determinados dogmas o supuestos valores que no deberían ser relevantes, y mucho menos impuestos, en un auténtico estado laico y aconfesional.
Y es cierto que la ciudadanía tiene ahí un campo de juego para forzar a los poderes públicos a remover obstáculos que dificultan el ejercicio de los derechos individuales y que no debe caer en el fatalismo que esa moral dominante quiere para unos ciudadanos, a los que considera más como feligreses que como sujetos de derechos. Es cierto que los debates públicos o la reivindicación masiva de instrumentos como el llamado testamento vital, pueden llegar a conformar una opinión que haya de ser tenida en cuenta por los aparatos del estado, aunque me temo que estamos en fase de eclipse y que se avecinan momentos de regresión a la oscuridad más que de avance hacia la luz.
De momento, nos queda una esperanza que está depositada en las buenas manos que nos atienden. Mientras haya, como hay en la sanidad pública, profesionales capaces y sensibles para atender al sostenimiento de principios constitucionales como es “la dignidad de la persona”, todos podremos mantener unos niveles de confianza y tranquilidad en momentos que suelen ser de enorme dureza, tanto para el que los padece, como para quienes le acompañan.
Eso sí, el día en que podamos decir que vivimos en un estado que respeta de verdad aquella dignidad y que, además, pone los medios necesarios a nuestra disposición, alejado del oscurantismo, de la irracionalidad y de la imposición de dogmas y creencias, ese día sí que podremos morir tranquilos.